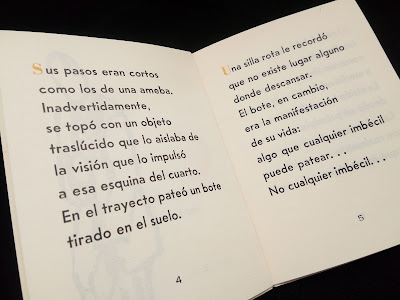La
Colonia está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. El “hondo sentimiento
de menor valía”, el famoso complejo de inferioridad privativo del mexicano,
origen de “todas sus virtudes y de todos sus defectos” [José E. Iturriaga, La
estructura social y cultural de México], es un sentimiento brotado en la Colonia.
La sujeción política a un extranjero que gobernaba como un representante de la
divinidad, su total dependencia económica, el hecho de que el mexicano
careciera de oportunidades para intervenir en la vida pública o en la dirección
de las empresas comerciales o industriales, la subordinación a la técnica y a
la cultura del conquistador, le crearon la convicción de que todo lo
extranjero, por el solo hecho de serlo, era lo mejor. [...] El temor a
comprometerse con una palabra sospechosa de rebeldía, la desconfianza que
inspira el esclavista profesional, y el recelo a ser engañado, burlado y
escarnecido por un hombre superior y en continuo asecho de ventajas, propios
del criollo, se extremaron en indios y mestizos al grado de convertirse en la
imagen misma del silencio reticente y de la torva y misteriosa suspicacia. “Plantado
en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse:
el silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la
resignación” [Octavio Paz, El laberinto de la soledad]. Todo es acto de
defensa, pero también de entrega desdeñosa al aniquilamiento. Su terrible
violencia y su espíritu cargado de explosivas represiones pierden su
significado ante la indiferencia, esa especie de parálisis con que el mexicano
se complace en destruirse. La indiferencia no sólo es resultado de una
desconfianza hacia su mundo hostil, sino la desoladora certidumbre de su
desamparo, de la ineficacia de su intervención, de que todo anda mal y no vale
la pena de preocuparse por nada.
La
indiferencia es, sin duda, el fruto de una vieja certeza de que los bienes y
los goces del mundo no le pertenecen. Quien ha nacido en una Colonia donde las
cosas tienen un dueño extranjero termina siendo un indiferente animado de
oscuras intenciones destructoras. Estamos frente a un caso de nihilismo que
comprende lo mismo al árbol y a la tierra, que al gobierno, a la improvisación
y al dispendio. El mexicano puede ver, sin alterarse, cómo arde un bosque. Es
capaz de presenciar una destrucción o un despilfarro sin decir palabra. Sabe
que el monte quemado y la tala y la destrucción y el saqueo y la injusticia obedecen
a un sistema de despotismo, a intereses superiores e intocables. La concesión,
el cacicazgo, el monopolio, el favoritismo, los vicios de la Colonia,
establecen una realidad contra la cual se considera vencido de antemano.
[...]
El mexicano, en materia
política, nunca da la cara. Se mueve, cauteloso y lleno de recelo, como si aún
se enfrentara, con armas prohibidas y voces en sordina, al aparato represivo de
la Colonia. Su antagonismo y la triste idea que se ha formado de todo gobierno,
a semejanza del criollo, no determinan una resuelta intervención en la
política. ¡Y por otro lado, qué exhibición de servilismo! El espectáculo que ofrecían
las antesalas gubernamentales a finales del siglo XVI y la pegajosa adulación de
Baltasar Dorantes de Carranza son notas comunes a las dos burocracias. El
hombre colonial no sólo piensa que el gobierno le es ajeno, sino que los bienes
y las cosas de su patria le son igualmente ajenos. Condenado a vivir de
prestado en un mundo carente de oportunidades y de estabilidad, lejos de
preocuparse en acrecentar su escaso patrimonio, cuando reúne algún dinero, lo
derrocha, hundiéndose en una orgía dolorosa y brutal que recuerda a los
viciosos pobres de la novelística rusa, a quienes aniquila la certidumbre de su
impotencia y de su culpa. En las clases superiores el derroche toma formas
similares al que tomó en las épocas del segundo Marqués del Valle de Oaxaca. El
despilfarro en automóviles lujosos, el afán de sobresalir, la presunción espectacular,
originan gastos enormes y dan lugar a esos contrastes violentos y desgarradores
[...]. La revelación de tanta miseria en el pueblo, “la miseria que se establece
y sanciona desde el primer día de la Colonia”, justifica en exceso el carácter fatalista
del mexicano, su desprecio a la vida, su resentimiento, el esperarlo todo del
milagro, el encenderle una vela a la Virgen y el colocar bajo su peana, con su esperanza
desatentada, el billete de lotería en el que gastó sus últimos centavos.
Fernando Benítez, Sobrevivencia del hombre colonial / Los primeros mexicanos: la vida criolla en el siglo XVI, retrato del
autor: Roberto Rébora, México, Taller Ditoria, 2012, Colección del Semáforo, 25.
Publicación autorizada por María Georgina Conde Taboada.